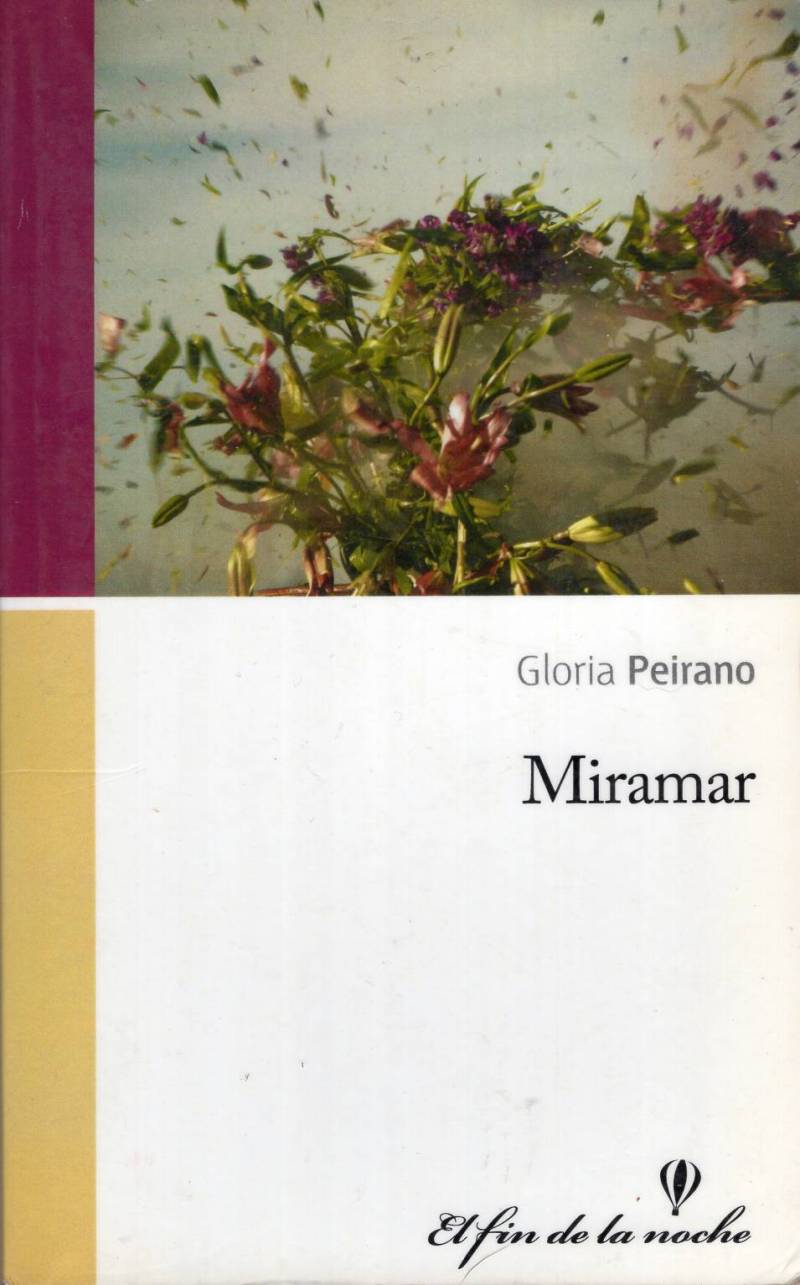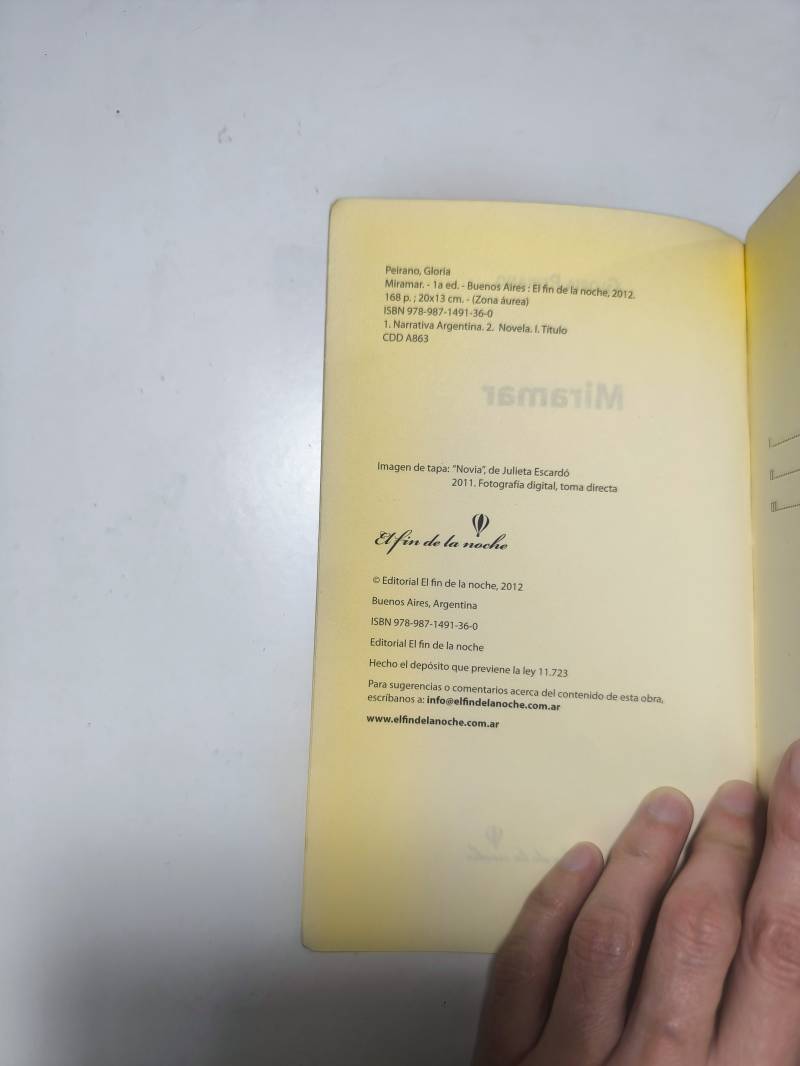Miramar
Miramar es una excelente novela engañosa. Y es buena porque es engañosa. Tiene largo efecto residual que como dicen las pre-suntuosas descripciones de los vinos- primero te deja un cierto sabor en este lugar de la boca para despedirte con aquel otro en el fondo. Porque, aunque se la pueda leer asi, Miramar no es una novela ejemplar sobre la necesidad de elaborar las pérdidas. Sería una lectura chica. Tampoco es una novela sobre el misterio del otro. Sería una lectura obvia. Y aunque el hilo que conduce la trama es una investigación, la resolución de un enigma, tampoco es una novela que se cierre con eso. Ahí, tácitamente, se abre. Miramar es una novela sobre la deuda. Sobrevivir -dice el rela-to- es quedar en deuda; ser deuda, incluso. Claro que morirse también lo es. La narradora adulta, la Victoria no gloriosa que sobrevivió a la primera pérdida desde las estrategias del manual ejemplar de conducta femenina, la biblia laica de Little Women, y que siente que le escamotearon aspectos claves de lo perdido, formula la autodefinición ejemplar: deuda sin ojos, dice. No debe ser casual que el no saber privado tenga como contexto y contrapunto el no saber público -la notable secuencia del festejo infantil del Mundial 78- porque lo más interesante y rico de la novela está precisamente en esos otros saberes tácitos, inconscientes y no discursivos, que la nena sin culpa ni analista pone en escena, actúa, representa con la impunidad de los mejores sueños. Quiero decir: ese alevoso padre en la cama, disfrazado y con cofia, no solo es la agónica Beth March. Y el verdadero cuento termina mal.
Juan Sasturain